Los hombres que compran compulsivamente discos y libros no lo hacen tanto por melómanos o intelectuales como por coleccionistas. Esto es, si saben que una nueva colección de jazz consta con seis títulos, se sienten infelices teniendo cinco. Les molesta la incomplitud como una basurita en el ojo o una piedra en el zapato. Como se siguen editando de manera constante discos y libros, no hay manera de que el coleccionista se sienta saciado. Siempre está esperando algo nuevo. Es similar a un coleccionista de estampillas o de comics: no importa el notable hallazgo de hoy. En seguida se siente desdichado por todas las cosas que aún no posee. Otra curiosidad del coleccionismo es el ser un fenómeno eminentemente masculino. Las mujeres no son dadas a formar colecciones. Tampoco a comprenderlas. Y generalmente se sienten proclives a detestar el hobby de su pareja.
Ellos entienden que es una pasión que los aleja de la chatura y de la rutina (no soy un triste oficinista: soy un coleccionista de comics del '50). Ellas no sólo verán en el pasatiempo del marido un gastadero inútil de tiempo y dinero, también discernirán a un enemigo: son los comics lo que la alejan de ella, lo que le imposibilitan tener un diálogo normal.
Ellos pensarán que gracias a su hobby logran soportar el matrimonio: después de la oficina, se concentran por un par de horitas en la colección de estampillas de Egipto. Las ordenan, las recuentan, le escriben un mail a un coleccionista que vive en Nairobi, estudian detalladamente un catálogo para ver cuál falta, siguen cientos de pistas tras una estampilla curiosa que llevan a un punto muerto. Ese par de horas son su remanso. Son sólo suyas. Le dan paz interior suficiente como para escuchar a la hora de la cena a su mujer y ponerle buena cara a sus historias sobre lo que le pasó en el supermercado, los inconvenientes en el colegio de los chicos, las quejas porque el jardinero no realizó bien su labor y porque la vecina siempre hace cagar al perro en nuestra vereda. Ella piensa que son esas putas estampillas lo que los ha alejado. Que antes compartían más tiempo juntos, que tenían más cosas en común. Que ella tiene un millón de cosas que hacer y no dispone de dos horas para pelotudear a su gusto. Que después de salir del trabajo podría dedicarse más a estar con sus hijos y ayudarlos a hacer las benditas tareas de matemática.
Él adora ir a la librería. Considera al librero su amigo y nunca deja de llevarle una buena botella de vino para el cumpleaños. La amistad con él es esencial: lo llama al trabajo para avisarle que llegó un material que podría interesarle; le reserva el único ejemplar importado de ese ensayo sobre tumbas etruscas que tanto le interesa. Su mujer ha transformado al librero en el enemigo visible. Su marido piensa que es su cómplice, pero es su victimario: siempre tentándolo para que compre, para que gaste. Aunque ese mes le había prometido que nada de libros, que había que guardar plata para las vacaciones.
Él piensa que su completa colección de música clásica es una razón de orgullo. Por eso se la muestra a todos los que vistan su casa. Tiene los discos prolijamente ordenados por compositor, y puede exhibir hasta ocho versiones de una misma obra. Ella piensa que su manía por los discos lo hace aún más patético, como si la pelada en avance y la panza no fueran suficientes.
Pero la mayoría de las mujeres ignoran que la tasa de divorcios es más baja entre las parejas integradas por coleccionistas. Pese a que siempre están al borde de una guerra campal, ellos tienen buen cuidado de detener la escalada de violencia y son menos infieles que el común de los tipos. ¿Por qué? Porque entre los coleccionistas circulan horrorosas historias de mujeres enfurecidas que atacan las colecciones de sus maridos. Una que tiró los discos de jazz desde un séptimo piso, otra que se negó a entregarle al marido que había huido con una amante su estupenda colección de libros antiguos, una loca que hizo trizas un álbum de estampillas españolas valiosísimas cuando su marido le dijo que la comida que ella preparaba era nauseabunda. Mitos urbanos o desastres verdaderos, estos cuentos del cuco mantienen a los hombres coleccionistas por la buena senda.
Ellos entienden que es una pasión que los aleja de la chatura y de la rutina (no soy un triste oficinista: soy un coleccionista de comics del '50). Ellas no sólo verán en el pasatiempo del marido un gastadero inútil de tiempo y dinero, también discernirán a un enemigo: son los comics lo que la alejan de ella, lo que le imposibilitan tener un diálogo normal.
Ellos pensarán que gracias a su hobby logran soportar el matrimonio: después de la oficina, se concentran por un par de horitas en la colección de estampillas de Egipto. Las ordenan, las recuentan, le escriben un mail a un coleccionista que vive en Nairobi, estudian detalladamente un catálogo para ver cuál falta, siguen cientos de pistas tras una estampilla curiosa que llevan a un punto muerto. Ese par de horas son su remanso. Son sólo suyas. Le dan paz interior suficiente como para escuchar a la hora de la cena a su mujer y ponerle buena cara a sus historias sobre lo que le pasó en el supermercado, los inconvenientes en el colegio de los chicos, las quejas porque el jardinero no realizó bien su labor y porque la vecina siempre hace cagar al perro en nuestra vereda. Ella piensa que son esas putas estampillas lo que los ha alejado. Que antes compartían más tiempo juntos, que tenían más cosas en común. Que ella tiene un millón de cosas que hacer y no dispone de dos horas para pelotudear a su gusto. Que después de salir del trabajo podría dedicarse más a estar con sus hijos y ayudarlos a hacer las benditas tareas de matemática.
Él adora ir a la librería. Considera al librero su amigo y nunca deja de llevarle una buena botella de vino para el cumpleaños. La amistad con él es esencial: lo llama al trabajo para avisarle que llegó un material que podría interesarle; le reserva el único ejemplar importado de ese ensayo sobre tumbas etruscas que tanto le interesa. Su mujer ha transformado al librero en el enemigo visible. Su marido piensa que es su cómplice, pero es su victimario: siempre tentándolo para que compre, para que gaste. Aunque ese mes le había prometido que nada de libros, que había que guardar plata para las vacaciones.
Él piensa que su completa colección de música clásica es una razón de orgullo. Por eso se la muestra a todos los que vistan su casa. Tiene los discos prolijamente ordenados por compositor, y puede exhibir hasta ocho versiones de una misma obra. Ella piensa que su manía por los discos lo hace aún más patético, como si la pelada en avance y la panza no fueran suficientes.
Pero la mayoría de las mujeres ignoran que la tasa de divorcios es más baja entre las parejas integradas por coleccionistas. Pese a que siempre están al borde de una guerra campal, ellos tienen buen cuidado de detener la escalada de violencia y son menos infieles que el común de los tipos. ¿Por qué? Porque entre los coleccionistas circulan horrorosas historias de mujeres enfurecidas que atacan las colecciones de sus maridos. Una que tiró los discos de jazz desde un séptimo piso, otra que se negó a entregarle al marido que había huido con una amante su estupenda colección de libros antiguos, una loca que hizo trizas un álbum de estampillas españolas valiosísimas cuando su marido le dijo que la comida que ella preparaba era nauseabunda. Mitos urbanos o desastres verdaderos, estos cuentos del cuco mantienen a los hombres coleccionistas por la buena senda.





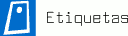


3 comentarios:
aca en bi-ei, hemos visto colecciones de arte truncas por la furia de una mujer despechada. parte en un museo privado, parte en una casona ex-familia, y buena parte rondando por las distintas subastas. eso si en el antiguo museo-fundacion ahora expone la nueva mujer.(?)alejandro, (secc."la radiolandia del arte")
Claro, era de esperarse que el coleccionismo vs. fobia femenina se diera también en el mundo del arte. Con tu historia, Alejandro, contribuís a solidificar los peores temores de los coleccionistas.
No son más fieles, sólo más cuidadosos.
Publicar un comentario