Ayer vi La condesa blanca, una película histórica ambientada en Shangai a mediados de los años treinta. Película con Ralph Fiennes (El paciente inglés) y Natasha Richardson.
La idea de la película es ingeniosa. Se propone pensar en la vida de la realeza rusa en el exilio después de la revolución. En cómo una hermosa condesa (Sofia) queda relegada a ser una dama de compañía en Shangai, luchando por mantener a una familia hipócrita que se avergüenza de su conducta, pero vive de ella. Y especialmente tironeada por la idea de que hace ese sacrificio por su hija, pero desconoce los resultados que puede tener en la niña la forma de vida de su madre.
En ese contexto aparece un hombre extraño. Se trata de un diplomático que ha perdido a su familia y también la vista. Sueña con la idea de un bar perfecto. Un micromundo en el que queden afuera todos los dramas y las miserias del mundo. Ese sueño se hace realidad con el bar La condesa blanca, sitio exótico y extraño en el que contrata a la condesa Sofia, con la que forjará una extraña amistad. Encerrado en su propio mundo y profundamente dolorido: ¿se atreverá este hombre a abrirse a la idea del amor con su idealizada condesa?
Mezcla de sitios sutilemente prostibularios, callecitas sucias, un clima prebélico que anuncia definiciones acuciantes para los protagonistas, La condesa blanca es una película interesante. Romántica sin ser melosa. Histórica sin parecer documental de History Channel. Con alguna dosis de suspenso e intriga. Y bastante material para reflexionar sobre la moral, la maternidad, el amor y otras yerbas por el estilo.
En el fondo, la pregunta que ronda la película no tiene que ver ni con Shangai, ni con la guerra, ni siquiera con el amor, sino con una cuestión más simple y más compleja: en qué consiste el amor materno.
martes, diciembre 12, 2006
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)





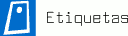


No hay comentarios.:
Publicar un comentario