Estimado Ariel Magnus:
Cuando comencé a leer una novela epistolar unidireccional donde un escritor quisquilloso le pide a la vieja que vive arriba suyo que cambie los zapatos que utiliza porque le molesta su ruido, coincidí por un instante con mis amigos que me retan por leer literatura argentina contemporánea, malversando muchas horas de lectura que serían más provechosas con clásicos.
Pero a poco de empezar, la empatía me hizo continuar entretenida con la lectura. Cuando el escritor insulta y suplica a su vecina que se quite los zapatos porque no puede tolerar su sonido, llega al reconocimiento de que los ruidos, tal vez, le molestan más de lo normal. Glosa, entonces, escritos y anécdotas de famosos pensadores aquejados de la misma dolencia, así como el caso de un escritor que en un acceso de locura incendió el taller de motocicletas que se encontraba al lado de su casa. Y me agradó por la identificación con este pobre escritor, ya que si bien tengo casi resuelto el molesto tema de la ausencia de silencio en mi casa, padezco mucho los ruidos en mi trabajo ya que la librería se encuentra en una calle comercial ruidosa y cercada de gente maleducada. Todos mis conocidos saben que mi suplicio diario es el camión de La Serenísima que se queda media hora en la puerta del negocio, y aunque alegue que perturba porque es parte del servicio que suministra este local el hacer escuchar los discos a los clientes, lo cierto es que el ronroneo constante del camión me altera los nervios. Agradecí mucho que contara que el problema de las sonoridades molestas no se solucionó, siquiera, yéndose a vivir al primer mundo extremo: Alemania, porque yo a veces creo que parte de las molestias auditivas tienen que ver con el país de cuarta que ocupamos. Por suerte Magnus nos alumbra al comentar que en Alemania las máquinas para limpiar son muy ruidosas, siempre están arreglando algo, y toda la población tiende a la borrachera y a tocar instrumentos.
Igualmente, uno de los pasajes que más me agradó es cuando tutea a la vieja y confiesa, enloquecido y sincero, sus íntimas dolencias y dudas. Que los ruidos le impiden escribir aquella novela que lo sustraiga a la mediocridad de la escritura de su generación: una pandilla de nihilistas desencantados aún antes de una vivencia que amerite la desilusión. Una legión de cínicos que se burlan de lo profundo vislumbrado como cursi y de la buena escritura entendida como pedantería.
“Yo soy parte de una generación perdida a la que le queda poco y nada de tiempo para producir algo digno antes de que se la coma la próxima. Los milicos aplastaron las utopías de nuestros viejos y mi camada se dejó entonces convencer de que el éxito no era ni buscarlo ni tenerlo, por lo que nos quedamos incluso sin la experiencia del fracaso. Ya de purretes mamamos la caída de toda esperanza con el muro y por eso creímos estar de vuelta de todo, cuando lo cierto es que nunca nos habíamos movido de nuestro corralito. El peso pasó a valer lo mismo que el dólar y nosotros a creer que vivíamos en la misma ciudad que Seinfield y que sus problemas, banales cuando no falsos, eran también los nuestros. La política dejó de ser una actividad honrada y el compromiso social se transformó en algo cursi, cosa de maricas. Ni siquiera es que tomáramos muchas drogas, porque también de los hippies estábamos de vuelta. […] ¿Sabés lo que significa escribir en un clima como ése, donde cualquier contenido está mal visto, donde hablar de temas serios se ha transformado en una grasada y dónde el anhelo de grandeza es una condena al ridículo? Y no estoy hablando de que mi generación esté compuesta por una manga de frívolos oligofrénicos, no querida, lo nuestro es mucho peor, lo nuestro es un refinado nihilismo festivo, una eufórica apología del vacío, una parodia consciente del existencialismo. Tanto cinismo nos confiere aires de gente adulta, pero lo cierto es que llegamos a la comedia sin haber pasado por la tragedia y recién ahora, ya entrados los treinta, nos empiezan a ocurrir cosas trágicas ante las que no sabemos cómo reaccionar porque nunca aprendimos lo que significa que te pasen cosas en serio.”
¿Qué decirte Ariel? A mi el camión de La Serenísima ni siquiera me priva de un escrito triste, sino de la lectura de aquellas novelas cuyo contexto de producción mencionás y de la escritura de reseñas sobre ellas. Que ni siquiera aparecen en Ñ o en ADN, sino en pequeños medios locales o en el blog de la librería. Y aunque mi labor sea subalterna dentro de lo subalterno, aún me creo con la prerrogativa, como si fuera Kant o Shopenhauer, de enojarme con los trabajadores manuales que no comprenden la labor intelectual.
Después, mi estimado Magnus, la novela se va a la mierda con las supuestas respuestas de la vieja, el viaje a Moldavia y la imaginación de ser el nietastro de la verduga, demostrando los niveles de absurdo que pueden aquejar la creación de alguien sugestionado por un ruido enloquecedor. La espiral de la locura se respira en cada página, como temo que me pase a mí todas las mañanas en la hora del ronroneo del camión. Por eso, como un mantra reparador, me gustó mucho este pasaje en carta a la vieja desde Moldavia:
“Extraño por eso no estar debajo suyo para probarme que puedo desentenderme de su taconeo sin el auxilio de tapones o ventiladores, simplemente con la fuerza de la no sugestión, la misma que deberíamos aplicar para probarnos que el infierno no son los otros sino nosotros mismos, mientras no aprendamos a ignorarlos.”
Estoy terminando esta carta con el camión verde y blanco frente a mis narices, tramando venganzas sutiles o dementes (ya he perpetrado algunas sin resultados positivos), mientras pienso que Cartas a la vecina de arriba me gustó mucho porque, igual que en otros trabajos de Magnus como Un chino en bicicleta y Muñecas, se resigna el gran relato serio, pero logra esbozarse idiosincrasias y manías con un humor que me encanta.
jueves, septiembre 10, 2009
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)





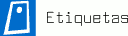


No hay comentarios.:
Publicar un comentario